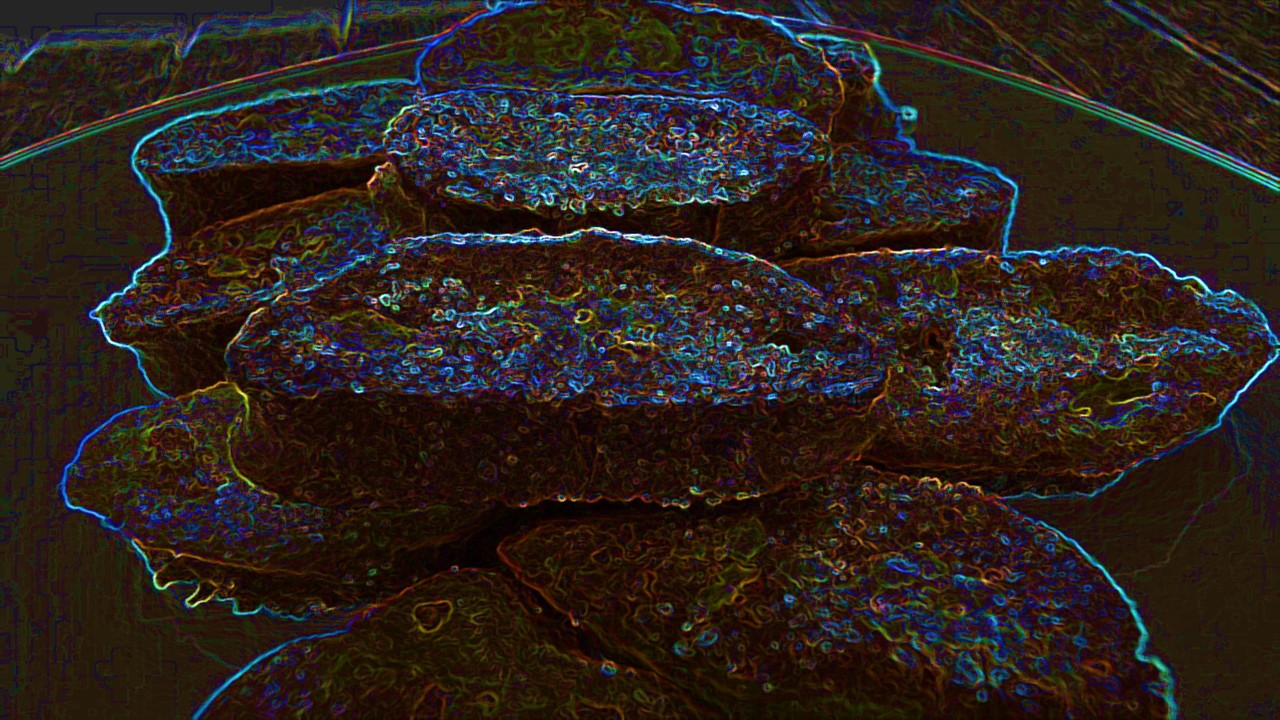Estamos en tiempo de torrijas y estos días podemos encontrar artículos y reportajes sobre dónde hacen y se degustan las mejores. Por nuestra parte, vamos a hacer algo parecido. Pero como aquí no sabemos mucho de cocina ni somos una página de gastronomía ni hostelería, vamos a referirnos a otro tipo de torrijas. Las que no son de comer ni necesariamente de Semana Santa, aunque también se pueden dar. Que pueden llevar vino y canela, por qué no, pero también otros ingredientes. Aquí os dejo una selección de mis mejores a lo largo de los tiempos y en cualquier época del año, eso sí, con la mayor gracia posible y sin entrar -¿para qué…?- en los detalles más escabrosos.
Prometedor debut. Fue un día de Navidad. La gran comida familiar de por entonces. Pudo haber algún aperitivo, no recuerdo del todo, pero, eso seguro, un poco de vinito con los langostinos. Un vasito más con el cordero… y otro más que está la cosa muy animada y muy a gustito… así que voy a repetir… y como la rana en agua caliente, sin darme cuenta, me fui cociendo. De ahí al baño y a una cama en el dormitorio de quién sabe… Y a casa, mi madre que se tuvo que perder la sobremesa con sus hermanas y cuñadas. No debió ser muy edificante la escenita delante de toda esa familia y siendo aún un adolescente. Pero siempre fueron gente comprensiva, y yo ya hice una primera demostración de mi potencial para convertirme en un buen referente de esa estirpe.
La plazuela de Huertas. Eso de que los porros a mí no me hacían efecto se terminó esa noche. Claro, nunca me había fumado uno entero, y a eso me invitó mi amigo en un famoso garito del hoy rebautizado Barrio de las Letras que se llamaba Harpo, uno que tenía un arbolito dentro. Eso no era alucinación, pero lo que pasó luego sí, con lo que llevábamos de antes y lo que prosiguió después. Bajando, o mejor dicho, tratando de no despeñarnos por la calle Huertas, llegamos a la plazuela donde estaba el Diario Pueblo, hoy el Consejo Económico y Social. Y allí me vino, insospechadamente, la inspiración y recordé mi infantil buen trato con las matemáticas. El suelo era de baldosas de aquellas cuadradas y pequeñitas, que hace ya mucho que no se ven. El espacio en cuestión tenía 3.040 cuadraditos. Hoy nadie puede demostrarme que no los conté bien.
Largo y tortuoso autocar. Un viaje de fin de curso a Fuengirola con 17 años, pues ya se puede uno imaginar. Seguramente no hubo ni una jornada que no terminara gloriosamente, pero lo mejor me lo dejé para el final. Con las maletas ya en el autobús, me escapé solo a un garito de ambiente muy internacional, mayoritariamente lleno de ingleses y algún holandés. Y me entregué a unas soberanas jarras de cerveza. Qué bien entraban, no recuerdo cuántas cayeron, además, obvié el detalle de cenar algo. Muy contento me subí al autocar a eso de las doce de la noche, pero a las primeras curvas, por esas serranías, el asunto empezó a complicarse hasta que se tornó insostenible. Como no era el único perjudicado de la tropa, y menos mal, el conductor accedió a hacer una parada llamémosle técnica. Una vez regada la cuneta a conciencia, ya regresamos a Madrid con la mona encima y sin más novedad.
Cuéllar, el día antes. En ciclismo, decían que los grandes campeones adelantan un día su ataque. Esto fue así en mis primeras fiestas de Cuéllar. El sábado es el día grande, el pregón, el desfile y un beber y bailar y reír sin fin hasta el encierro en la mañana del domingo. Pero ya que llegué el viernes, mi amigo anfitrión y yo salimos a tomar algo. Ya había mucho ambiente por allí, nos vinimos arriba… y lo que pasa, que se nos fue de las manos. La tía de la novia de mi amigo nos había prestado su estupenda casa para esa noche. No me consta que volviera a hacerlo, al menos conmigo. Por supuesto, a la etapa reina llegué derrotado de antemano. Lo achaqué a que el agua de allí me había sentado mal.
Fiestita iniciática. El primer guateque con chicas que organizamos en mi casa fue realmente divertido, pero no tuvo más consecuencias, ni a largo ni a corto, que la inevitable borrachera. Ellas ya se habían marchado y nosotros andábamos en pleno delirio, uno de ellos bailando ardorosamente con la escoba. Así nos sorprendieron mis padres cuando llegaron, que ya sabíamos que antes de las diez tendríamos que haber cerrado la disco. Creo que su enfado fue pura pose, por dentro se estaban desternillando.
Pánico en el metro. Si en Primero y Segundo de carrera íbamos los viernes a las doce de la mañana al Chapandaz, era porque a esas edades nos cabía todo. Pero empezar con tanques de cerveza y terminar con copazos colectivos de leche de pantera, más otros brebajes de por medio, puede tener mal final. La mayoría de las veces lo gestionamos decorosamente, pero hubo un día que la cuerda se rompió. De vuelta en el metro, debía ser hora punta porque iba petado, la cabeza empezó a nublarse y la conversación con el colega a hacerse espesa. ¿Sería en Gran Vía, Sol, Tirso de Molina…? El caso es que no pude más y esa escena habría que suprimirla del metraje o ponerle una pantalla en negro. Lo increíble fue que en cuestión de segundos se hiciera tan enorme vacío alrededor en un vagón en el que no cabía un alfiler. Pero un viajero quedó acorralado. Recuerdo su expresión de terror…
Presentación en familia. La presentación en sociedad de un nuevo miembro político de la familia salió, puede decirse, razonablemente bien. El problema fue lo de alrededor. Me llamaron los interesados para asistirles en una sesión de calentamiento previa -cubata- a la que siguió el acto en cuestión -cervezas, vino…- y un post evento, ya solo con el recién investido, que se fue de madre, reto incluido de tomarnos el último bacardiconcola de un trago. El nuevo familiar se empeñó en llamar por teléfono -no había móviles- y lo hizo desde un bingo. Como no quedara satisfecho con la conversación, arrancó el aparato entero. Con él en brazos, salimos por la puerta como clientes cualquiera después de cantar línea. Claro, vinieron los de seguridad tras nosotros. ‘Pero corre, desgraciado, que nos van a brear’, le gritaba. Fue incapaz y yo no quise abandonarle a su suerte. Nos alcanzaron, yo me temí lo peor, pero debieron vernos tan perjudicados que simplemente recuperaron el botín y nos dejaron ir. No sé cómo fui capaz de llegar a casa, bueno, porque el camino era cuesta abajo y debí bajarlo en modo eslalon. Era domingo. El lunes, consideré que no merecía la pena ir a clase.
Una de calimocho. Verano, fiestas de un pueblo de la Sierra. Última noche, sentados junto a una piscina alrededor de un barreño de calimocho, brebaje que no había probado hasta entonces. ‘Si no me hace nada’, decía, y apuraba otro cacito. Fue levantarnos para ir ya calentitos a la plaza, y ésta, el pueblo entero y el cielo serrano empezaron a bailar a mi alrededor. Debería ser al revés, pero los centros de gravedad a veces cambian por extraños fenómenos de la física. Me recuerdo cara a un muro abrazado a un ciego, que lo era realmente aparte de estarlo, y yo veía menos que él. Imposible evitar el estruendo cuando llegué tambaleante a la casa en la que estaba invitado, escuchaba los gritos que a mi amigo le profería su madre, él tan formalito en su cama. A la mañana siguiente venían mis padres a recogerme y, como en el vídeo de Bonnie Tyler, no había pasado nada y todos éramos tan buenos. Aunque yo notaba, sí, ese escozorcillo en los ojos.
Embarazo de Baileys. ¿Has ido a trabajar alguna vez con un globo en la tripa? De no tratarse de un embarazo, puede ser que la noche anterior te hayas atiborrado de Baileys o mejunjes parecidos. Y qué pasa, que fuiste a una fiesta promocional de esta crema de licor y, por lo tanto, era lo único que podías tomarte gratis, barra libre, los que quisieras. Y mira que era verano, hacía calor y a lo mejor apetecían más otras bebidas. Pues nada, ni una miserable cerveza. Copa tras copa de Baileys, admitiendo que está rico y entra realmente bien. Claro, es cabezón, a la mañana siguiente había que madrugar y la empanada fue memorable. Pero, sobrellevada esa crisis, el depósito empezó a fermentar -no olvidemos que lleva leche- y parecía como si un aerostático se fuera inflando y ganando espacio en las entrañas. Tan abombado iba que me costaba andar. No se pasó en todo ese soberano, inolvidable día de julio.
Faltó la ovación. Las rutas por Moncloa a la salida de la Facultad fueron un clásico. Una fuente de sorpresas unas veces, un peligro, otras. También podías perder la noción del tiempo. Generalmente empezaban por la tarde. Esa, no recuerdo bien, tenía alguna cosa que celebrar, así que iba pletórico. Cambiamos de sitio no sé cuántas veces, claro, sin dejar de repostar en cada uno. En un momento dado, íbamos por la calle y me apretó la vejiga. Como con tanto trajín deduje que serían ya como las tres de la mañana y habría poca gente un día de diario, encontré una zanja junto a la calzada y ahí me paré y me saqué el pajarito. A mitad de faena, me di cuenta o me hicieron darme. Eran las nueve de la noche. La calle en cuestión era Isaac Peral, más bien estrechita. Enfrente, la parada del autobús. Animadísima en hora punta. Creo que les amenicé la espera. Y no, no me aplaudieron ni me hicieron la ola… pobre de mí.
Un salto poco olímpico. Faltaría año y medio aún para los Juegos de Barcelona, y deporte hacíamos poco, por no decir nada, en esa época. Pero de vuelta de unas copitas de viernes con los amigos, uno debió pensar que el que tuvo, retuvo. Bajando la calle Atocha, se interpuso en nuestro camino un vulgar y solitario contenedor de basura. Y no sé qué me dio, pero en esto que decido saltarlo al potro. Como hacía en el colegio, esto es, como hacía muchos años que no hacía. Desde luego que muy olímpico no debió de ser el salto, pero lo peor fue que ese ‘potro’ tenía ruedas, se movió y el ‘atleta’ cayó estrepitosamente de lado. Los dolores de vuelta a casa y la malísima noche quedaron certificados por el traumatólogo a la mañana siguiente: fractura de la cápsula del codo. Los mismos que estábamos en esa escena nos íbamos ese finde de excursión. Se fueron ellos.
KO en la cocina. Este es un aprendizaje de madurez. A ciertas edades, el problema de pasarse de rosca ya no es tanto, o no sólo, el estómago y la cabeza, sino la deshidratación. Aquella noche llegaba a casa, aparentemente, sin mayor novedad. Entré como siempre por la puerta de servicio, eché el cerrojo… y caí a plomo. Las piernas se me habían doblado de repente y mi barbilla fue a impactar con el mueble de cocina, que además tiene un remate metálico. No sé cuántos minutos quedé de rodillas, noqueado por el gancho al mentón, consciente porque notaba manar la sangre, pero incapaz de levantarme. Cuando ya conseguí incorporarme, fui al baño y en el espejo pude verme la brecha. Yo ya bebía agua, mucha, antes de acostarme tras una noche movidita. Desde entonces, tomo un vaso después de cada copa. Para conducir no sirve, quede esto claro. Pero para prevenir accidentes como este, ayuda.
Pues ahí quedan estas jugosas torrijas. Si tenemos en cuenta los años que han pasado, parece que tampoco han sido tantas. También es verdad que no las hemos contado todas. Lo que queda claro es que, lo que se dice perfectos, nadie somos, y el que escribe, ni mucho menos. Pero tampoco vamos a flagelarnos. Al fin y al cabo, las borracheras generalmente no son más que errores de cálculo y estos también forman parte de la vida. Aquí las hemos contado, ya digo que sin entrar en más detalles, con intención de divertir y, si a alguien le sirve, instruir. Porque cuando pasa, ante todo, se trata de limitar las consecuencias y no correr peligro. Por lo demás, puedo afirmar que todas las que salen aquí han prescrito. Las que no, quedarán para una nueva edición.